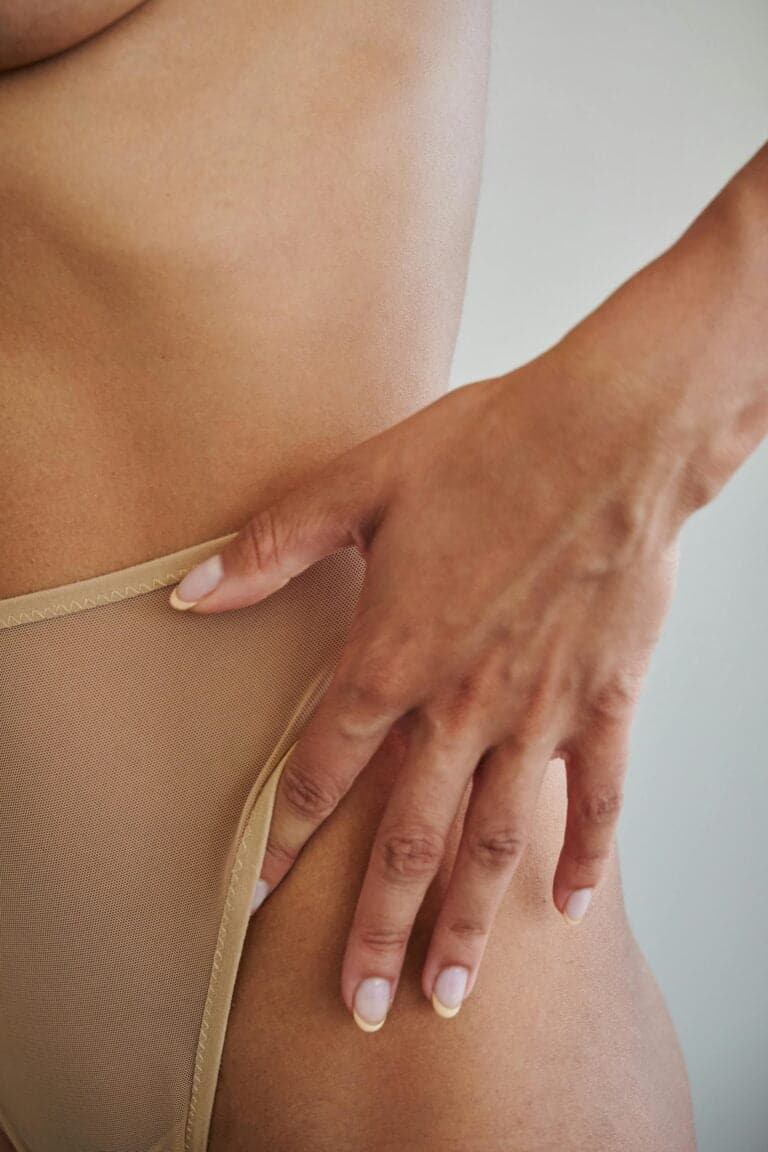La curiosidad por averiguar la continuación de una
aventura que había despertado ya en mí mucho interés, así
como un tierno afecto por la dulce y afectuosa Cielo Riveros, me
obligó a permanecer cerca de ella, y, por consiguiente,
procuré no molestarla con ninguna atención demasiado
animosa por mi parte ni provocar resistencia alguna mediante
un ataque intempestivo en un momento en el que, para
alcanzar mis propósitos, necesitaba mantenerme a la vera de
las maniobras de esa damita.
No trataré de referirme al desdichado periodo que vivió
mi joven protegida desde el escandaloso descubrimiento
llevado a cabo por el pío padre confesor hasta la hora por
éste señalada para el encuentro en la sacristía, encuentro que
decidiría la suerte de la desventurada Cielo Riveros.
Con pasos trémulos y la mirada baja, la atemorizada niña
se presentó en la entrada de la sacristía y llamó con los
nudillos.
Se abrió la puerta y apareció el padre en el umbral.
A una señal, Cielo Riveros entró y quedó ante la imponente
presencia del eclesiástico.
Se produjo un embarazoso silencio que duró varios
segundos. El padre Ambrose fue el primero en romper el
ensalmo.
—Has hecho bien, hija mía, en acudir a mí con
puntualidad; la pronta obediencia del penitente es la primera
señal de que se está en disposición de obtener divina
misericordia.
Ante tan clementes palabras, Cielo Riveros cobró ánimos, y dio la
impresión de que se sentía ya más tranquila.
El padre Ambrose, al tiempo que tomaba asiento sobre el
largo cojín que cubría un enorme baúl de roble, continuó:
—He pensado y rezado mucho por ti, hija mía. Durante
un tiempo creí que no había otro modo de aliviar mi
conciencia que acudir a tu legítimo protector y revelarle el
espantoso secreto del que me he convertido en desdichado
depositario.
Hizo una pausa, y Cielo Riveros, que conocía bien la severidad de
su tío, de quien dependía por completo, tembló al oír sus
palabras.
A la vez que tomaba la mano de Cielo Riveros y atraía a la niña de
modo que quedara arrodillada ante él, el hombre ejercía
presión con su mano derecha sobre el torneado hombro de la
joven.
—Sin embargo —prosiguió—, me abate pensar en las
terribles consecuencias de semejante revelación, y he pedido
ayuda en mi desventura a la Santísima Virgen. Ella me ha
mostrado una salida que serviría a los fines de nuestra santa
madre Iglesia al tiempo que evitaría que tu tío se enterara de
las consecuencias de tu pecado. Este proceder, no obstante,
requiere ante todo una obediencia implícita.
Cielo Riveros, contentísima al oír mentar una solución a sus
problemas, prometió la más ciega obediencia a los mandatos
de su padre espiritual.
La jovencita estaba arrodillada a sus pies. El padre
Ambrose inclinó su voluminosa cabeza sobre ella. Un cálido
matiz coloreaba las mejillas del sacerdote, un fuego extraño
bailoteaba en sus feroces ojos, las manos, posadas sobre los
hombros de su penitente, le temblaban un poco, pero por lo
demás su serenidad se mantenía imperturbable. Sin duda se
sentía afligido: en su interior se debatía entre el deber que
tenía que cumplir y la tortuosa vereda a través de la cual
confiaba evitar la revelación del terrible secreto.
El reverendo padre inició entonces un largo sermón
acerca de la virtud de la obediencia y la absoluta sumisión a
los consejos del ministro de la santa madre Iglesia.
Cielo Riveros reiteró sus promesas de paciencia y obediencia
absolutas.
Mientras tanto, empecé a notar que el cura era presa de
un espíritu contenido pero rebelde que se sublevaba en su
interior y que en ocasiones lo poseía completo, como se
evidenciaba en los ojos destellantes y los labios ardientes y
apasionados.
El padre Ambrose fue acercando con suavidad hacia él a
la hermosa penitente hasta que los blancos brazos de ésta
estuvieron apoyados en sus rodillas, y su rostro se inclinó en
señal de santa resignación, casi hundido sobre sus propias
manos.
—Y ahora, hija mía —continuó el eclesiástico—, es hora
de que te comunique el medio que me ha inspirado la
Santísima Virgen y gracias al cual no me veré obligado a
revelar tu pecado. Hay almas solícitas que han tomado sobre
sí la tarea de aliviar las pasiones y exigencias que los
ministros de la Iglesia tienen prohibido confesar
abiertamente, pero que, quién lo duda, necesitan satisfacer.
Estas pocas personas son elegidas principalmente entre
quienes ya han recorrido el sendero del desenfreno carnal; a
ellas se les confía el sagrado deber de mitigar los deseos
terrenales de nuestra comunidad religiosa en el más estricto
secreto. A ti —susurró el padre, la voz trémula de emoción,
mientras sus grandes manos pasaban con ligereza de los
hombros de su penitente a su esbelto talle—. A ti, que ya has
probado el placer supremo de la cópula, te compete asumir
este sagrado deber. Así no sólo se enmendará y quedará
perdonado tu pecado, sino que te será permitido disfrutar
legítimamente de los goces del éxtasis y de las abrumadoras
sensaciones del delirante goce que en los brazos de sus fieles
ministros hallarás sin duda en todo momento. Nadarás en un
mar de placer sensual sin incurrir en las faltas del amor
ilícito. Se te dará la absolución cada vez que entregues tu
dulce cuerpo al deleite de la Iglesia, a través de sus ministros,
y serás recompensada y corroborada en la pía labor
presenciando, qué digo, Cielo Riveros, compartiendo enteramente
esas emociones tan intensas y fervientes que a buen seguro
provoca el exquisito disfrute de tu hermoso ser.
Cielo Riveros oyó la insidiosa propuesta con una mezcla de
sorpresa y placer. Su fervorosa imaginación se recreó en lo
que acababan de decirle y despertó de inmediato los impulsos
agrestes e impúdicos de su cálida naturaleza: ¿cómo iba a
titubear?
El piadoso sacerdote atrajo a la dócil muchacha hacia sí y
estampó un largo y cálido beso sobre sus sonrosados labios.
— ¡Virgen Santa! —murmuró Cielo Riveros, cuyos instintos
sexuales se caldeaban por momentos—. Esto es demasiado
para mí…, ansío…, deseo conocer…, ¡no sé qué!
—Dulce niña, será tarea mía instruirte. En mí encontrarás
a tu mejor y más apto preceptor en los ejercicios que de
ahora en adelante tendrás que realizar.
El padre Ambrose cambió levemente de postura. Fue
entonces cuando Cielo Riveros advirtió por vez primera la apasionada
sensualidad del sacerdote, que ahora casi la asustó.
Fue también en ese momento cuando reparó en la enorme
protuberancia que sobresalía en la parte delantera de la
sotana de seda del pío eclesiástico.
Al enardecido sacerdote apenas le importaba ya disimular
su estado ni sus intenciones.
Tras tomar a la hermosa niña en sus brazos, la besó largo
rato y con pasión. Apretó el dulce cuerpo de ella contra su
fornido corpachón y se dispuso sin miramientos a entraran
más íntimo contacto con su agraciada figura.
Al cabo, la lascivia apasionada que lo poseía le llevó a
traspasar cualquier límite, y liberando en parte a Cielo Riveros de su
ardiente abrazo, se abrió la parte delantera de la sotana, y
descubrió sin asomo de pudor, ante la mirada asombrada de
su joven penitente, un miembro cuyas gigantescas
proporciones, en no menor medida que su rigidez, dejaron a
ésta muy confusa.
Es imposible describir las sensaciones que provocó en la
dulce Cielo Riveros la repentina exhibición de tan formidable
instrumento.
La vista se le quedó clavada en él, y el padre Ambrose, al
tanto de su asombro, pero percibiendo que no había en éste
ni rastro de alarma o aprensión, lo puso con toda
tranquilidad en sus manos. Entonces, al percibir el tacto
musculoso del tremendo aparato, Cielo Riveros cayó presa de una
excitación furibunda.
Hasta el momento sólo había visto el miembro, de
moderadas proporciones, de Charlie, y ahora sus sensaciones
más impúdicas despertaron rápidamente ante el notable
fenómeno que contemplaba; y asiendo el enorme objeto lo
mejor que pudo con sus tersas manitas, se hincó de rodillas
ante él en un éxtasis de placer sensual.
— ¡Virgen Santa, esto ya es el cielo! —murmuró Cielo Riveros—.
¡Ay, padre, quién iba a creer que me elegirían para semejante
placer!
Aquello era excesivo para el padre Ambrose. Estaba
encantado con la lubricidad de su hermosa penitente y con el
éxito de su infame ardid (pues lo había planeado todo y había
contribuido de manera decisiva a reunir a los dos amantes y
ofrecerles la oportunidad de dar rienda suelta a sus
apasionados temperamentos, ignorados por todos salvo por él
mismo, mientras, escondido en las proximidades, presenciaba
el combate amatorio con mirada llameante).
Incorporándose con premura, cogió a la liviana joven, y
tras colocarla sobre el asiento acolchado en el que hasta ese
momento había permanecido sentado, le levantó las rollizas
piernas y separando al máximo sus dóciles muslos, contempló
durante un instante la deliciosa hendidura rosada que
asomaba en la parte inferior de su blanco vientre. Entonces,
sin articular palabra, zambulló la cara en ella, e
introduciendo la lengua por la húmeda vaina hasta donde le
fue posible, la chupó tan exquisitamente que Cielo Riveros, vibrando
de éxtasis y de pasión, al tiempo que su joven cuerpo se
contorsionaba por los espasmos de placer, dejó escapar una
copiosa emanación que el eclesiástico tragó como si de unas
natillas se tratara.
Durante unos momentos reinó la calma.
Tras las desenfrenadas emociones que tan recientemente
le habían provocado los lujuriosos actos del reverendo padre,
Cielo Riveros yacía boca arriba, con los brazos extendidos a ambos
lados del cuerpo y la cabeza echada hacia atrás en una
actitud de delicioso agotamiento.
Su pecho palpitaba aún debido a la violencia de su éxtasis
y sus hermosos ojos permanecían cerrados en lánguido
reposo.
El padre Ambrose era uno de esos pocos que, en
circunstancias como las presentes, era capaz de mantener
bajo control los instintos de la pasión. Su paciencia en la
consecución de su objetivo —un hábito adquirido tras largos
años—, su carácter por lo general tenaz y la consabida
cautela que le imponía su condición no habían hecho mella
en su ardiente temperamento, y aunque su naturaleza no
casaba bien con su pía vocación, y era presa de deseos tan
violentos como desmedidos, había logrado disciplinar sus
pasiones incluso hasta la mortificación.
Es hora de desvelar el auténtico carácter de este varón. Lo
haré con respeto, pero es necesario contar la verdad.
El padre Ambrose era la viva personificación de la
lascivia. Su mente estaba en realidad dedicada a la búsqueda
de ésta, y sus instintos exageradamente animales, su ardiente
y vigorosa constitución, en no menor medida que su carácter
firme e inflexible, le asemejaban en cuerpo y alma al sátiro
de antaño.
Sin embargo, Cielo Riveros sólo veía en él al pío sacerdote que,
además de perdonarle su ofensa, le había abierto el sendero a
través del cual, según suponía ella, podría disfrutar
legítimamente de esos placeres que con tanto fervor había
calado en su joven imaginación.
El osado sacerdote, encantado no sólo por el éxito de su
estratagema, que le había puesto en las manos una víctima
tan apetitosa, sino también por la extraordinaria sensualidad
de ésta y el evidente placer con que se entregaba a sus
deseos, se dispuso ahora pausadamente a cosechar los frutos
de sus mañas y a deleitarse hasta más no poder con el
disfrute que la posesión de todos los delicados atractivos de
Cielo Riveros pudieran procurar para apaciguar su espantosa lascivia.
La joven era suya al fin, y al apartarse de su cuerpo
tembloroso con los labios aún empapados en el abundante
testimonio de la participación de Cielo Riveros en sus placeres, su
miembro se tornó más duro e hinchado si cabe, hasta
infundir pavor, y el bálano liso y rojo brilló con la tensión
palpitante de la sangre y el músculo que ocultaba.
Apenas se vio la joven Cielo Riveros liberada del ataque de su
confesor sobre la parte sensible de su persona ya descrita,
levantó la cabeza, hasta entonces reclinada, y sus ojos se
posaron por segunda vez en la gran porra que el padre tenía
descaradamente expuesta.
Cielo Riveros reparó en el largo y grueso astil y en la masa rizada
de pelo moreno de la que salía, tieso e inclinado hacia arriba;
en el extremo sobresalía la cabeza, en forma de huevo,
descapuchada y rubicunda, y al parecer rogando el contacto
de su mano.
Cielo Riveros contempló esta masa de músculos y carne, densa y
dura, e incapaz de resistirse a la tentación, se aprestó otra vez
a asirla.
La estrujó, la oprimió, retiró los repliegues del prepucio y
observó el grueso capullo, que se inclinaba hacia ella.
Contempló admirada el agujerito acanalado que tenía en el
extremo y, sirviéndose de ambas manos, la sostuvo palpitante
cerca de su rostro.
—¡Oh, padre, qué cosa tan hermosa! —exclamó Cielo Riveros—.
¡Y qué inmensa! ¡Oh, estimado padre Ambrose, dígame qué
debo hacer para liberarle de esos sentimientos que, según
dice, afligen con tanto dolor y desasosiego a nuestros santos
ministros de la Iglesia!
El padre Ambrose casi estaba demasiado excitado para
contestar, pero tomando la mano de ella en la suya, mostró a
la inocente muchacha cómo mover sus blancos dedos de
arriba abajo sobre los lomos de su inmenso asunto.
Sentía un placer intenso, y Cielo Riveros apenas le iba a la zaga.
Ella continuó frotándole el miembro con las tersas palmas
de sus manos y, levantando la vista inocentemente hacia su
rostro, le preguntó con voz suave si eso le producía placer y
le era grato, y si debía seguir haciéndolo de ese modo.
Mientras tanto, el reverendo padre notaba que su grueso
pene se endurecía y se ponía más tieso aún tras las excitantes
estimulaciones a que lo sometía la jovencita.
—Detente un momento; si sigues frotándolo así, me
correré —dijo él con voz queda—. Más vale posponerlo un
poco.
—-¿Se correrá? —preguntó Cielo Riveros con ansia—, ¿qué es eso?
—Oh, dulce niña, encantadora tanto por tu belleza como
por tu inocencia, ¡qué divinamente cumples con tu divina
misión! —exclamó Ambrose, encantado de ultrajar y
envilecer la evidente inexperiencia de su joven penitente—.
Correrse es consumar el acto mediante el cual se disfruta en
toda su plenitud del goce venéreo, y entonces una abundante
cantidad de flujo blanco y espeso escapa de eso que ahora
tienes en la mano, y en su ímpetu, da igual placer a quien lo
expulsa y a la persona que, de un modo u otro, lo recibe.
Cielo Riveros se acordó de Charlie y de su éxtasis, y supo de
inmediato a qué se refería.
—¿Le aliviará esta efusión, padre?
—Sin duda, hija mía; en ese ferviente alivio pensaba
precisamente cuando te ofrecí la oportunidad de ayudar a
uno de los más humildes servidores de la Iglesia mediante un
delicioso sacrificio.
—¡Qué delicia! —murmuró Cielo Riveros para sí—, gracias a mí
fluirá ese abundante chorro, y el eclesiástico propone esta
culminación de su placer únicamente en bien mío; ¡qué
dichosa me hace poder procurarle tanto placer!
Mientras medio meditaba, medio mascullaba estos
pensamientos, agachó la cabeza; del objeto de su adoración
emanaba un perfume tenue pero de una sensualidad
exquisita. Llevó sus labios húmedos a la punta, cubrió el
agujerito acanalado con su encantadora boca y estampó sobre
el miembro candente un fervoroso beso.
—¿Cómo se llama ese flujo? —preguntó Cielo Riveros, levantando
una vez más su bonito rostro.
—Tiene varios nombres —replicó el eclesiástico—, según
el rango de la persona que los emplea; pero entre tú y yo, hija
mía, lo llamaremos «leche».
—i¡Leche! —repitió Cielo Riveros inocentemente, y sus dulces
labios pronunciaron el término erótico con un fervor que era
natural en estas circunstancias.
—Sí, hija mía, «leche», así quiero que lo llames, y en
breve obtendrás una abundante rociada de esta preciosa
esencia.
—¿Cómo he de recibirla? —inquirió Cielo Riveros, pensando en
Charlie y en la tremenda diferencia entre su instrumento y el
gigantesco e hinchado pene que ahora tenía ante ella.
—Hay varios modos, y tendrás que aprenderlos todos,
pero no disponemos de muchas comodidades para llevar a
cabo el acto capital de goce reverencial, de esa cópula
permitida de la que ya he hablado. Debemos, por tanto, optar
por otro método más sencillo, y en vez de que descargue la
esencia denominada leche en el interior de tu cuerpo, donde
la extrema estrechez de tu hendidura sin duda la haría manar
muy abundantemente, comenzaremos por la fricción de tus
obedientes dedos hasta el momento en que sienta que se
acerquen esos espasmos que acompañan a la emisión.
Entonces tú, a una señal mía, introducirás en la medida que
te sea posible la cabeza de mi miembro entre tus labios, y allí
me permitirás arrojar los chorros de leche hasta que, una vez
derramada la última gota, me retire satisfecho, al menos por
el momento.
Cielo Riveros, cuyos ardientes instintos la llevaron a regodearse
con la descripción que su confesor acababa de hacerle, y que
estaba tan ansiosa como él por alcanzar la culminación del
escandaloso programa, expresó enseguida su disposición a
obedecer.
Ambrose puso una vez más su enorme pene en las blancas
manos de Cielo Riveros.
Excitada tanto por la visión como por el tacto de tan
notable objeto, que ahora asían con deleite sus dos manos, la
muchacha se afanó ahora a cosquillear, frotar y presionar el
enorme y rígido asunto de tal modo que procurara al
licencioso sacerdote la más honda de las fruiciones.
No contenta con friccionarlo con sus delicados dedos,
Cielo Riveros, pronunciando palabras de devoción y satisfacción, se
llevó la testa espumosa a los labios y permitió que penetrara
hasta donde cupo con la esperanza de provocar por medio de
sus caricias, así como por el movimiento deslizante de su
lengua, la deliciosa eyaculación que tanto ansiaba.
Aquello casi superaba las expectativas del pío sacerdote,
que en absoluto había supuesto que encontraría una discípula
tan dispuesta en el inmoral ataque que proponía; y excitados
sus sentidos hasta el límite por la deliciosa excitación que
ahora experimentaba, se dispuso a inundar la boca y la
garganta de la jovencita con el denso chorro de su poderosa
descarga.
Ambrose empezó a notar que ya no podía durar mucho
sin disparar su leche, con lo que pondría así punto final a su
placer.
Era uno de esos extraordinarios hombres cuya eyaculación
seminal es mucho más abundante que la de los seres
comunes. No sólo poseía el raro don de realizar el acto
venéreo repetidamente y sin apenas tregua, sino que la
cantidad de la emisión era tan tremenda como inusual. Esta
notable profusión era al parecer proporcional a la excitación
de sus pasiones animales, y del mismo modo que sus deseos
libidinosos eran grandes e intensos, también lo eran las
efusiones que los aliviaban.
En estas circunstancias se dispuso la tierna Cielo Riveros a liberar
los torrentes reprimidos de la lujuria de este varón. Era su
dulce boca la que iba a convertirse en recipiente de aquellos
caudales espesos y viscosos de los que aún no había tenido
conocimiento, e, ignorante como era del efecto de ese
desahogo que tan ansiosa estaba por favorecer, la hermosa
doncella ansiaba la consumación de su labor y el
desbordamiento de aquella leche de la que le había hablado
el buen padre.
El miembro erecto fue endureciéndose y calentándose a
medida que los apasionados labios de Cielo Riveros oprimían el
grueso bálano y su lengua jugueteaba en torno a la pequeña
abertura. Sus dos manos blancas ora retiraban la suave piel
de sus lomos, ora cosquilleaban la base del miembro.
En dos ocasiones, Ambrose, incapaz de soportar el
delicioso contacto sin correrse, retiró la punta de sus labios
sonrosados.
Al fin, Cielo Riveros, impaciente por la demora y al parecer
decidida a perfeccionar su tarea, oprimió con más energía
que nunca el rígido astil.
Al instante se agarrotaron los miembros del buen
sacerdote. Extendió las piernas cuan largas eran a ambos
lados de su penitente. Agarró convulsivamente los cojines con
la mano, adelantó el cuerpo y lo enderezó.
—¡Ay, Dios bendito! ¡Voy a correrme! —exclamó, al
tiempo que, con los labios entreabiertos, posaba la mirada
vidriosa por última vez sobre su inocente víctima. Luego se
estremeció visiblemente, y entre gemidos en voz baja y gritos
histéricos y entrecortados, su pene, obediente a la
provocación de la damita, empezó a arrojar sus caudales de
flujo espeso y glutinoso.
Cielo Riveros, al notar los borbotones que ahora se desbordaban
chorro tras chorro en su boca y descendían en torrentes por
su garganta, y al oír los gritos del padre Ambrose y percibir
que el hombre estaba disfrutando a más no poder del efecto
que ella había provocado, siguió frotando y apretando hasta
que, ahíta con la viscosa descarga, y medio atragantada a
causa de su abundancia, se vio obligada a apartar de sí esta
jeringa humana, que continuó arrojando borbotones sobre su
rostro.
— ¡Virgen Santa! —exclamó Cielo Riveros, que tenía los labios y el
rostro empapados de la leche del eclesiástico—. ¡Virgen
Santa! ¡Qué placer he sentido! Y a usted, padre, ¿no le he
proporcionado el estimable desahogo que codiciaba?
El padre Ambrose, demasiado agitado para contestar,
tomó a la dulce muchacha en sus brazos, y apretando la
embadurnada boca de ella contra la suya, le robó húmedos
besos de gratitud y placer.
Transcurrió un cuarto de hora de sosegado reposo que
ningún indicio de alboroto en el exterior interrumpió.
La puerta estaba firmemente cerrada y el devoto padre
había elegido bien el momento.
Mientras tanto, Cielo Riveros, cuyos deseos se habían avivado
tremendamente debido a la escena que he intentado
describir, había concebido el ansia extravagante de que le
fuera ejecutada con el rígido miembro de Ambrose la misma
operación a que se había visto sometida bajo el arma, de
moderadas proporciones, de Charlie.
A la vez que echaba las manos al fornido cuello a su
confesor, susurró unas toscas palabras de invitación y observó
mientras las pronunciaba su efecto en el instrumento del
eclesiástico, ya medio enhiesto entre sus piernas.
—Me ha dicho usted que la estrechez de esta pequeña
hendidura —le dijo, y llevó la robusta mano del sacerdote
hasta ésta ejerciendo una suave presión— le haría descargar
abundantemente la leche que usted posee. ¡Qué no daría,
padre mío, por sentirla derramarse en mi interior desde la
punta de esta cosa roja!
Se hizo evidente hasta qué punto la hermosura de la joven
Cielo Riveros, en no menor medida que la inocencia y naiveté de su
carácter, inflamaban la sensualidad del padre. La certeza de
su triunfo —de la total indefensión de la muchacha en sus
manos— y de la delicadeza y refinamiento de ésta,
conspiraron para caldear en sumo grado los deseos lujuriosos
de sus instintos feroces y desenfrenados. Era suya. Suya para
disfrutarla como le pluguiese; suya para someterla a todos los
caprichos de su horrible lascivia y para doblegarla a fin de
satisfacer la sensualidad más atroz y desbocada.
—;¡Ah, cielos, esto es excesivo! —exclamó Ambrose, cuya
lujuria, ya reavivada, entró violentamente en actividad ante
esta solicitud—. Dulce niña, no sabes lo que pides; la
desproporción es terrible y sufrirías mucho si lo
intentáramos.
—Lo sufriría todo —replicó Cielo Riveros— con tal de sentir esa
cosa feroz en mi vientre y notar los borbotones de su leche
dentro de mí, hasta lo más vivo.
—¡Santa madre de Dios! Esto es excesivo: lo tendrás,
Cielo Riveros, conocerás este instrumento en toda su magnitud, y,
dulce niña, te revolcarás en un océano de leche caliente.
—¡Ay, padre mío, qué dicha celestial!
—Desnúdate, Cielo Riveros, quítate todo lo que pueda obstaculizar
nuestros movimientos, que te prometo que serán en extremo
violentos.
Al oír esta orden, Cielo Riveros se despojó de inmediato de sus
ropas, y al ver que su confesor parecía encantado con la
exhibición de su belleza, y que su miembro se hinchaba y
alargaba a medida que ella iba desnudándose, se desprendió
de la última prenda y quedó tal y como había venido al
mundo.
Al padre Ambrose le dejaron pasmado los encantos que
tenía ante sí: las amplias caderas, los pechos en ciernes, la
piel blanca como la nieve y suave como el satén, las nalgas
redondeadas y los muslos rellenos, el blanco y liso vientre y
el delicioso monte cubierto con una levísima pelusilla, y
sobre todo, la encantadora hendidura rosada que ahora
asomaba en la parte inferior del monte, tímidamente
escondida entre los muslos gordezuelos; y dando un bufido de
furiosa lujuria se abalanzó sobre su víctima.
Ambrose la asió en sus brazos. Apretó a la tierna y
encendida muchacha contra su propia delantera. La cubrió
con sus besos salaces, y dando rienda suelta a su lengua
lasciva, prometió a la jovencita todas las dichas del paraíso
merced a la introducción de su gran artefacto en su
hendidura y su vientre.
Cielo Riveros lo recibió con un gritito de éxtasis, y mientras el
excitado raptor la llevaba de espaldas hacia el diván, sentía
ya la ancha y candente testa de su gigantesco pene apretando
contra los labios cálidos y humedecidos de su orificio casi
virginal.
Luego, tras sentir un gran placer cuando su pene rozó los
cálidos labios de la hendidura de Cielo Riveros, empezó a abrirse
camino entre ellos con todas sus energías hasta que el enorme
capullo estuvo cubierto con la humedad que exudaba la
sensible vaina.
Cielo Riveros hervía de pasión. Los esfuerzos del padre Ambrose
por alojar la testa de su miembro entre los labios húmedos de
su rajita, lejos de disuadirla, la espolearon hasta la locura de
tal manera que, dando otro leve grito, cayó tendida y
derramó a borbotones el viscoso tributo de su lascivo
temperamento.
Eso era exactamente lo que deseaba el descarado
sacerdote, y mientras la dulce y cálida emisión rociaba su
pene ferozmente dilatado, se hincó con resolución y de una
embestida envainó la mitad de su pesada arma en la hermosa
niña.
En cuanto Cielo Riveros notó que el terrible miembro rígido
entraba en su tierno cuerpo, perdió el escaso control de sí
misma que aún tenía, y apartando de su mente todo vestigio
del dolor que sentía, rodeó las ijadas de su enorme asaltante
con sus piernas y le suplicó que no tuviera piedad de ella.
—Dulce, deliciosa hija mía —susurró el salaz sacerdote—,
te tengo entre mis brazos, mi arma ya está medio enterrada
en tu estrecho vientrecillo. Las dichas del paraíso serán tuyas
en breve.
—-oOh, lo sé; puedo notarlo… No se retire, endílgueme eso
tan delicioso hasta donde pueda.
—Ahí va entonces. Embestiré, pero mi miembro es
demasiado grande para entrar en ti con facilidad. Tal vez te
reviente; pero ahora ya es tarde. Debo tenerte o morir.
Las partes de Cielo Riveros se relajaron un poco y Ambrose entró
otro par de centímetros. Tenía el miembro palpitante,
descapuchado y empapado, introducido hasta la mitad en el
vientre de la jovencita. Su placer era intensísimo y la
hendidura de Cielo Riveros comprimía exquisitamente la testa de su
instrumento.
—Adelante, estimado padre, espero la leche que me
prometió.
Poca necesidad había de este estímulo para inducir al
confesor a ejercitar sus tremendas capacidades para copular.
Arremetió con frenesí; hincaba su caliente pene más y más
con cada embate, y luego, con una inmensa estocada, se
enterró hasta las pelotas en el leve cuerpecillo de Cielo Riveros.
Fue entonces cuando la furiosa zambullida del brutal
sacerdote se volvió más de lo que su dulce víctima,
sustentada hasta ahora por sus propios deseos anticipados,
podía resistir.
Con un débil grito de dolor, Cielo Riveros notó que su profanador
derrumbaba toda la resistencia que su juventud había
opuesto a la entrada del miembro, y la tortura que implicaba
la inserción a la fuerza de semejante masa venció a las
lascivas sensaciones con que había comenzado a aguantar el
ataque.
Ambrose gritó extasiado y bajó la vista hacia el hermoso
ser que su serpiente había picado. Se recreó contemplando a
la víctima, ahora empalada con todo el rigor de su enorme
ariete. Percibió el desesperante contacto con deleite
inexpresable. La vio estremecerse de dolor debido a su
enérgica entrada. Su naturaleza brutal estaba caldeada a más
no poder. Pasara lo que pasase, disfrutaría al máximo, de
modo que rodeó con sus brazos a la preciosa niña y la
obsequió con toda la envergadura de su fornido miembro.
—Hermosura, ¡cómo me excitas! Y tú también tienes que
disfrutar. Te daré la leche de la que he hablado, pero primero
tengo que exaltar mi naturaleza con esta lujuriosa
estimulación. Bésame, Cielo Riveros, entonces la obtendrás, y
mientras la lechada caliente me abandona y entra en tus
muchachas partes, experimentarás las intensas dichas que yo
también estoy sintiendo. Aprieta, Cielo Riveros, déjame empujar…,
así, hija mía, ahí entra otra vez. ¡Ah, ah!
Ambrose se irguió un instante y notó el inmenso ariete
rodeado por la hermosa hendidura de Cielo Riveros, ahora
intensamente dilatada.
Empotrado con firmeza en su apetitosa vaina, y notando
la estrechez suma de los cálidos pliegues de carne joven que
ahora lo embovedaban, siguió empujando, ajeno al dolor que
producía su miembro martirizador y ansioso únicamente de
obtener tanto goce para sí como le fuera posible. No era
hombre al que ninguna falsa noción de piedad fuera a
disuadir en un caso semejante, y ahora se hincó cuanto pudo
mientras sus labios calientes tomaban deliciosos besos de los
labios abiertos y trémulos de la pobre Cielo Riveros.
Durante unos minutos no se oyeron sino las bruscas
embestidas con que el lascivo sacerdote prolongaba su
disfrute y los chasquidos de su enorme pene al entrar y
retirarse alternativamente del vientre de la hermosa
penitente.
Cabe suponer que un hombre como Ambrose no ignoraba
el tremendo disfrute que su miembro era capaz de suscitar en
alguien del otro sexo, ni que ese miembro eran de tal tamaño
y capacidad de desembuche como para provocar emociones
poderosísimas en la jovencita sobre la que se empleaba.
La naturaleza, sin embargo, se estaba imponiendo en la
persona de la joven Cielo Riveros. La agonía de la dilatación
desaparecía por momentos entre las intensas sensaciones de
placer producidas por la vigorosa arma del eclesiástico, y en
breve los gemidos e hipidos de la hermosa niña se
entremezclaron con expresiones, medio sofocadas debido a
las profundas emociones, que evidenciaban su deleite.
—¡Ay, padre mío! ¡Ay, mi querido y generoso padre!
Ahora, ahora, empuje. ¡Oh! Sí, empuje. Puedo aguantarlo; lo
deseo. ¡Estoy en el cielo! ¡Qué calor despide la cabeza de este
bendito instrumento! ¡Ay, corazón! ¡Oh, Señor! ¡Virgen
santa!, ¿qué es lo que siento?
Ambrose vio el efecto que producía en la joven. Su propio
placer crecía aprisa. Continuó entrando y saliendo sin parar,
obsequiando a Cielo Riveros en cada embate con el largo y duro
ariete de su miembro hasta el pelo crespo que cubría sus
prietas pelotas.
Al cabo, Cielo Riveros se vino abajo y obsequió al electrizado y
embelesado varón con una cálida emisión que se escurrió por
todo su erguido asunto.
Es imposible describir el delirio libidinoso que invadió
entonces a la joven y hermosa Cielo Riveros. Se asió con
desesperación al recio sacerdote, que dio a su cuerpo
voluptuoso y palpitante toda la fuerza y vigor de su empuje
varonil. Ella lo recibió en su estrecha y resbaladiza vaina
hasta las pelotas.
Pero a pesar de su éxtasis, Cielo Riveros no olvidaba en ningún
momento la prometida culminación del disfrute. El
eclesiástico debía derramar en ella su leche, como había
hecho Charlie, y la idea alimentaba su lascivo fuego.
Cuando, por consiguiente, el padre Ambrose, al tiempo
que apretaba entre sus brazos la ahusada cintura de la joven,
ensartó su pene de semental hasta el mismísimo vello de la
hendidura de Cielo Riveros, y entre sollozos, susurró que la «leche»
por fin llegaba, la excitada muchacha abrió las piernas a más
no poder y con inconfundibles gritos de placer le permitió
lanzar a chorros en sus partes vitales el flujo reprimido.
Así yació durante dos minutos enteros, mientras a cada
inyección caliente y vigorosa del viscoso semen, Cielo Riveros ofrecía
abundante testimonio con sus estremecimientos y gritos del
éxtasis que la poderosa descarga estaba produciendo.